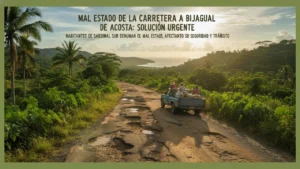¡Uyuyuy! La música guanacasteca que le pone ritmo al alma de la pampa
¡Buenas, Familia! Hablemos de la música que realmente le pone sabor a las noches guanacastecas. Cuando uno se mete por los caminos de tierra de esta provincia bendita, lo que más llama la atención no son solo los paisajes secos y los atardeceres color fuego, sino esos sonidos únicos que han acompañado a los sabaneros desde tiempos coloniales. Esa música que sale del alma, que nace del trabajo duro bajo el sol y que se convierte en fiesta cuando cae la tarde.
El Alma Musical de la Sabana
La música guanacasteca no es casualidad, mi estimad@. Es el resultado de siglos de mestizaje cultural donde se mezclaron las tradiciones indígenas chorotegas, los ritmos africanos traídos por los esclavos, y las melodías españolas que llegaron con los conquistadores. Todo esto se cocinó a fuego lento en las llanuras secas de Guanacaste para dar origen a una identidad musical única que define el ser de esta provincia.
Los sabaneros, esos hombres curtidos por el sol que arrean el ganado por las inmensas pampas, encontraron en la música su forma de expresión más auténtica. Después de largas jornadas montando caballo y cuidando reses, se reunían alrededor del fuego o en los tambos (ranchosones) para cantar sus penas, alegrías y amores.
Los Instrumentos que Dan Vida a la Música Sabanera
1. La Marimba: Reina Indiscutible del Folclore
La marimba es, sin lugar a dudas, el corazón de la música guanacasteca. Declarada instrumento nacional de Costa Rica en 1996, este instrumento de percusión llegó desde Guatemala durante la época colonial, traído por los sacerdotes franciscanos. Pero fue en las tierras guanacastecas donde encontró su verdadero hogar y se convirtió en el alma de las celebraciones.
La marimba guanacasteca se compone de barras de madera organizadas como las teclas de un piano, que al ser golpeadas con bolillos producen un sonido dulce y resonante. Los resonadores (tubos de aluminio que cuelgan debajo) amplifican el sonido a través de la vibración, y muchas veces incluyen ese «charleo» característico – un zumbido que se logra cubriendo un hueco en el fondo de cada resonador con una delicada membrana hecha de intestinos de cerdo.
Don Justo Pastor Sánchez Castillo, conocido cariñosamente como «Don Justo» en Hacienda Guachipelín, es una leyenda viva tocando este instrumento folclórico. Por más de 50 años ha hecho magia con su música en la marimba, deleitando a los huéspedes cada noche en el bar del hotel. Es un testimonio viviente de cómo este instrumento se ha mantenido vivo a través de las generaciones.
2. El Quijongo: El Misterioso Arco Musical
El quijongo es quizás el instrumento más misterioso y auténtico de Guanacaste. Este arco musical de aproximadamente dos metros de largo se hace con una vara de guácimo ternero, una cuerda de metal atada de extremo a extremo, una caja de resonancia, un pañuelo y un jícaro llanero.
Su origen es fascinante: según las investigaciones, tiene dos posibles raíces culturales. Por un lado, la influencia africana traída por los esclavos que llegaron con los primeros conquistadores; por otro, el origen indígena, ya que su forma es muy parecida a los arcos que usaban para la caza.
Los quijongueros no solo saben tocar el instrumento, sino que también son los encargados de construirlos y conservan un vasto conocimiento del repertorio musical tradicional. En las noches silenciosas de luna, el quijongo era el acompañamiento musical perfecto para propiciar veladas y espacios de ocio entre los habitantes de las haciendas.
Puedes escuchar más sobre este patrimonio vivo en el documental «Quijongo, patrimonio vivo guanacasteco» disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S7Ir6_atLT8.
3. La Carraca: El Sonido de los Huesos
La carraca o quijada de burro es uno de esos instrumentos que te transporta inmediatamente a los patios de las haciendas coloniales. Se elabora con el maxilar inferior de un burro o caballo que es hervido, secado y puesto en un nido de hormigas para que quede libre de residuos orgánicos y los molares se aflojen produciendo ese castañeteo característico.
Se obtienen dos sonidos diferentes: golpear la parte final de la quijada con la palma cerrada, ocasionando la vibración de la dentadura, o frotar la fila de dientes con un palillo de madera. Este último se denomina «carrasca», probablemente una voz onomatopéyica que imita el sonido que produce.
4. Las Ocarinas: Ecos Precolombinos
Las ocarinas son quizás los instrumentos más antiguos que aún resuenan en la música guanacasteca. Estos pequeños instrumentos de viento elaborados en cerámica pertenecen a la cultura Chiriquí, que se desarrolló en Costa Rica entre los años 850 y 1550 d.C..
Tienen formas zoomorfas, generalmente representando animales que vivían cerca de las aldeas indígenas. La forma más común corresponde a un animal posado en sus cuatro patas, con el cuerpo decorado con líneas y motivos geométricos. En el lomo del animal hay cuatro agujeros de digitación que permiten emitir cinco sonidos, y en la cola está la embocadura por donde se sopla.
Estas piezas arqueológicas muestran desgaste en la boquilla y en los agujeros de digitación, lo que permite suponer que fueron usadas con frecuencia por nuestros ancestros.
5. El Juque: El Instrumento Perdido
El juque o juco es un instrumento que ya desde 1980 Jorge Luis Acevedo declaraba extinto en su libro «La Música de Guanacaste». «Ha desaparecido por completo de toda la provincia de Guanacaste», relataba.
Las teorías sobre su desaparición incluyen las limitaciones del instrumento y la extinción del calabazo con el que se construía. Sin embargo, gracias al trabajo de investigadores como Karol Cabalceta, se ha logrado traer de Honduras un instrumento similar llamado sacabuche, con la esperanza de revivir este sonido perdido en el tiempo.
6. Otros Instrumentos de la Tradición
La música sabanera también incluye instrumentos como las chirimías (precursoras del oboe, hechas generalmente de madera de cedro), el bajo de cajón, el sabak, las flautas de caña, el acordeón, los tambores, el güiro, la mandolina y la guitarra. Cada uno aportando su color particular al paisaje sonoro guanacasteco.
Los Ritmos que Definen la Identidad Musical
1. El Punto Guanacasteco: Baile Nacional
El Punto Guanacasteco es considerado el baile nacional de Costa Rica. Su origen es fascinante: nació en la cárcel de Liberia cuando Leandro Cabalceta, bajo arresto, compuso junto a dos compañeros esta música alegrísima que llamaron inicialmente «zapateado guanacasteco».
La historia cuenta que el General Estrada, al escuchar la música, quedó tan impresionado que liberó a los arrestados con la condición de que tocaran esa pieza por las calles de Liberia. Así nació este ritmo que más tarde Leandro llamó Punto o Son Suelto.
Las estrofas más conocidas del Punto Guanacasteco son:
*»Dicen que viene Guardiola
con su tropa de pericos
y dicen que no se van
hasta que claven los picos (BIS)Mirá corazón,
dejá de llorar,
mirá que tus penas
me van a matar.Mirá corazón,
ponete a bailar
que si tú no me amas
yo sí te he de amar.»*
Puedes escuchar esta joya del folclore costarricense en: https://www.youtube.com/watch?v=wY2potkXBGg.
2. La Parrandera: La Banda Sonora de la Fiesta
La parrandera es, literalmente, una explosión de sabor y alegría. Este ritmo es el resultado de la fusión entre las culturas indígena, española y afrocosta rricense. Los africanos que migraron al continente le dieron a las parranderas una serie de acentos sincopados que trabajan para acentuar los tiempos débiles como si fueran fuertes.
La parrandera guanacasteca tiene la particularidad de ser mucho más rápida que sus equivalentes en otros países. En México se le llama «son», en Argentina «chacarera», pero la versión guanacasteca tiene un tempo distintivo.
Cuando una parrandera comienza, normalmente se escucha un redoble de tambor que imita el momento en que se enciende una bombeta (petardo). Luego golpea el platillo, representando el sonido que hace el fuego cuando llega al tubo de metal donde se agrega la pólvora. Finalmente, hay un boom hecho por el bombo.
Canciones como «El Chunco», «Pajarita», «Don Tobías Sanabria», «Fidela», «El Brinco del Sapo» y «Charío» son algunas de las piezas de este género que continúan poniendo de fiesta a Guanacaste.
3. El Tambito: El Ritmo Nacional
El tambito es considerado por muchos como el ritmo nacional de Costa Rica. Su nombre deriva del «tambo», un tipo de rancho que se construía antiguamente en las fincas ganaderas para que durmieran los peones.
Su origen es desconocido, aunque se cree que deriva de la antigua danza española. En Guanacaste se toca una pieza musical llamada «El zapateado» en forma de tambito, que en el siglo pasado se conocía como «El zapateado de Cádiz», lo que hace suponer su influencia española.
Gran cantidad de las canciones folclóricas de Costa Rica son tambitos, entre ellas «Caballito nicoyano», «Así es mi tierra», «Mi novia linda» (las cuatro obra de Mario Chacón Segura), «Pasión» (Pasión Acevedo), «Flor de café», «Fiestas en San José» (Luis Castillo).
4. Otros Ritmos de la Tradición
La música guanacasteca incluye también danzas, callejeras, arranca terrones, batambas, garabitos, floreos y barranquitas. Algunos no son autóctonos, pero han adquirido carta de ciudadanía guanacasteca a lo largo de los años.
Los Cantos que Narran la Vida Sabanera
1. «Sabanero Guanacasteco»: Himno del Campo
Una de las canciones más emblemáticas es «Sabanero Guanacasteco», con letra y música de Ulpiano Duarte Arrieta. La letra reza:
*»Sabanero guanacasteco
hoy te quiero cantar
en el lomo de tu caballo
siempre te veo pasar
de tanto sol eres moreno
delgado, arrugado estás
botas, machete que nunca te puede faltarSabanero, sabanero
sabanero guanacasteco
eres de mi Costa Rica
héroe de los ganaderos
y no existen los topes
que pondrás
soy animal salvaje
pero eres un orgullo nacional»*
Esta canción captura perfectamente la esencia del sabanero: ese hombre moreno por el sol, con sus botas y machete, héroe silencioso de las llanuras guanacastecas. Puedes escucharla interpretada por Orianna Chacón en: https://www.youtube.com/watch?v=60rvimqF4mI.
2. «Espíritu Guanacasteco»: El Orgullo de una Tierra
«Espíritu Guanacasteco» es otra joya musical, compuesta en colaboración entre Medardo Guido (letra) y Guillermo Chávez (música). La canción plasma el sentimiento de orgullo del ser guanacasteco:
*»Mi espíritu nunca muere
porque ha nacido junto al corral
babeado por los terneros
y al calor de mi buena mamá
Mi empeño son los caballos,
las vacas todas y mi mujer,
mi rancho, los chacalines
y esta pampa que no olvidaré.Y yo soy el que soy
y no tengo comparación;
y al cantarte mujer
se hace trizas mi corazón.¡Ay amor, veme bien
que mis besos son para vos;
y si vos me olvidas
esta noche de luna
borracho me iré a enamorar
ya que al fin no tengo mujer
venga un trago y a parrandear;
mis amigos quieren bailar
y yo quiero así complacer.Arriba buen sabanero
no tengas miedo para montar,
y agárrate del pretal
con el coraje de buen montador.
Mirá que la Rosalina
te está cuerdeando desde el toril
que vino de Catalina
a ver las fiestas en este lugar.»*
Puedes disfrutar de esta hermosa canción en: https://www.youtube.com/watch?v=yEiC3IdkfLo.
3. Las Bombas: Versos del Alma Popular
Las bombas son esos versos improvisados que se lanzan durante las fiestas, especialmente cuando se baila el Punto Guanacasteco. Son coplas cortas y alegres que salen del alma guanacasteca como agua de manantial.
Algunas bombas clásicas incluyen:
«¡Bomba! Sabanero, sabanero
sabanero sin sabana
a mi cama no se arrima
ningún hijo de tu mamừ¡Bomba! Del cielo cayó un pañuelo
bordado de seda negra
aunque tu padre no quiera
tu madre será mi suegra»«¡Bomba! Quisiera ser sabanero
pero no de la sabana
quisiera ser sabanero
a la orillita e’ tu cama»
Puedes escuchar algunas bombas costarricenses en: https://www.youtube.com/watch?v=EUHWH5qF1nw.
4. La Cimarrona: El Alma de las Celebraciones
La cimarrona es quizás la agrupación musical más representativa de la idiosincrasia costarricense. Estas pequeñas bandas están presentes en cualquier actividad social, comunal o familiar, y son el complemento perfecto de las mascaradas.
Las cimarronas surgieron en las primeras décadas del siglo XX a partir de las bandas militares y las filarmónicas municipales. El término «cimarrón» se usa en América Latina para referirse a flora y fauna silvestre o indómita, y se relacionó con estas bandas musicales por ser pertenecientes a un entorno popular y callejero.
Una cimarrona típica está conformada por instrumentos de viento como clarinete, saxofón, trompeta, bugle, trombón, barítono o eufonio, tuba; y percusión: redoblante, bombo y platillos.
En 2022, la música tradicional de cimarrona costarricense fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica, reconocimiento que llegó para proteger y apoyar institucionalmente esta manifestación cultural.
El Rescate y Preservación de la Tradición Musical
Afortunadamente, no todo está perdido en cuanto a la preservación de estas tradiciones musicales. Instituciones como el Ministerio de Cultura y Juventud han implementado diversos programas para mantener viva la música tradicional guanacasteca.
La Banda de Conciertos de Guanacaste, dirigida por Ronald Estrada, tiene como uno de sus propósitos fundamentales dar a conocer la música guanacasteca, especialmente la parrandera. Cada jueves llevan su repertorio a escuelas primarias y secundarias de toda la provincia para enseñar esta música a las nuevas generaciones.
Grupos como GuanaSon, una banda nicoyano que toca al ritmo de la pampa, están trabajando para que no muera esa identidad que los caracteriza como guanacastecos. Interpretan tambito, pasillo, son, balada, trova y hasta ritmos latinos como cumbia y salsa, siempre imprimiendo su sello único que combina las raíces chorotegas con ideas frescas.
El Festival GuanacasteArte, que nació en 2008, también ha sido una plataforma importante para promover y difundir las tradiciones musicales locales. Este evento anual no solo rescata la música y la danza, sino que también incluye actividades que recuperan los instrumentos tradicionales.
La Música Como Identidad Cultural
La música de los sabaneros guanacastecos es mucho más que entretenimiento. Es patrimonio cultural inmaterial que refleja la forma de vida, los valores y la creatividad de un pueblo trabajador. A través de estos ritmos e instrumentos, se transmiten historias de amor, trabajo, celebración y nostalgia que definen la identidad guanacasteca.
Cuando caminamos por las calles empedradas de Liberia o nos perdemos en las llanuras secas de Santa Cruz, es fácil imaginar cómo resonaban estos sonidos hace décadas. Los patios de tierra, los corredores de las casas de adobe, los establos llenos de caballos, y en medio de todo eso, el sonido alegre de una marimba, el misterioso quejido de un quijongo, o el redoble festivo de una cimarrona.
Reflexión Final: El Legado Sonoro de una Provincia
La música de los sabaneros guanacastecos es el alma sonora de Costa Rica. En cada nota de marimba, en cada acento de parrandera, en cada verso de bomba, se escucha el eco de generaciones que construyeron con sus manos callosas y su corazón alegre la identidad de esta hermosa provincia.
Como dice una vieja canción guanacasteca: «Guanacaste, tierra de amor, bella pampa de mi ilusión, cielo y tierra de mi querer que no tiene comparación». Y es que en esa simplicidad melódica hay una riqueza cultural que ninguna música moderna puede reemplazar.
Los instrumentos y cantos que definen a Guanacaste son, en definitiva, el espejo musical del alma de un pueblo. Un pueblo trabajador, creativo, alegre y profundamente conectado con su tierra. Rescatar, valorar y transmitir estas tradiciones musicales a las nuevas generaciones no es solo un acto de nostalgia, sino una inversión en la identidad cultural de Costa Rica y una forma de honrar a quienes construyeron con su música y su ingenio esta hermosa provincia que tanto amamos.
¡Uyuyuy bajura!, como dirían nuestros queridos sabaneros, recordando con cariño esos tiempos cuando la música más hermosa del mundo cabía en una marimba de madera y la voz nostálgica de un hombre curtido por el sol de las pampas guanacastecas.